Actualmente, se afirma categóricamente, desde diversos círculos académicos, que el flamenco tuvo su génesis entre los gitanos de Andalucía y se define como una variación de acordes, compases y melodías originarias de otras regiones de Europa, Asia o del norte de África. Estudios etnográficos como los de Antonio Mandly o Blas Infante apuntan a varias influencias en la configuración de los pilares flamencos. Una de ellas es la oriental, con la llegada al sur de España de los pueblos fenicios y cartagineses, lo que ha aportado interesantes matices dramáticos al cante y al baile. Otra influencia es la griega, que ha configurado la arquitectura de los aspectos melódicos y la propia escala musical (escala menor o descendente); atributos que también se pueden apreciar en la música hindú, transmitida por los sirios. No obstante, a la cultura árabe se la considera un pilar en la contribución del desarrollo del folclore.
Bajo estas breves pinceladas se presenta harto complicado afirmar y argumentar que el flamenco de Andalucía pudiera ser similar a alguna música romaní de otros países por los que pasaron los gitanos. Así que ¿por qué se creó el flamenco solo en Andalucía si todos los gitanos provenían de la misma parte del mundo? Siga a continuación esta concatenación aromática y se percatará de los ingredientes del caldo de cultivo para esta nueva música: tartesios, íberos, fenicios, romanos, visigodos, judíos y, como se ha apuntado ya, los musulmanes. Además, el magnetismo de la Andalucía occidental para los europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente Sevilla y Cádiz, hizo de este enclave un lugar propicio para su desarrollo.
La cultivada disciplina, que nacía del pueblo en los albores del siglo XIX, es oficialmente un arte impregnado de una etiqueta: la universal. Su fuerza comunicativa y su poder de encuentro en tres pilares (canto, música y danza) permite al ser humano manifestar sus sentimientos en un hecho social de extraordinaria belleza capaz de calar tan profundo en otras culturas que incluso ha cimentado a algunos de los más reconocidos profesionales de este arte en países de culturas tan variopintas como la del Japón.
El flamenco fue reconocido el pasado noviembre por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad subrayando que este arte siempre ha mantenido vivas la esencia y el vigor de la tradición. De la cultura popular a la aristocrática. La frontera −añádase cultural− como la define Strassoldo sería aquel fenómeno que divide y une, que cohesiona el interior y lo vincula con el exterior, y que simboliza un nexo y una puerta. Los límites de este arte ahora solo se intuyen, sin fronteras conceptuales ni físicas.
Paco de Lucía
Perspectivas en los nuevos tiempos
Durante el siglo XIX la esencia del romanticismo impregnó los géneros lírico y dramático para priorizar los sentimientos y la emoción, rechazando el racionalismo. Esta corriente se impuso en España, entre otras circunstancias por la imagen estereotipada y a su vez exitosa de una Andalucía que apelaba a lo exótico con raíces árabes. El cliché funcionó en París, Viena, Londres y San Petesburgo, pero, sin duda, fue en la capital del Sena donde se buscaron nuevas tendencias estéticas configurando espectáculos en los que los célebres gitanos húngaros dejaban los honores a los nuevos bailes españoles; entre ellos, diversos palos del flamenco como las malagueñas, las seguidillas, las rondeñas o los fandangos.
A mediados del siglo XIX el arte español viajaba por toda Europa y el flamenco se expandía hasta el punto de conseguir que las más reconocidas bailarinas de teatro se identificaran y caracterizaran de gitanas o andaluzas, como se puede apreciar en Fanny Elssler, Marie Taglioni o Marie Geistinger.
Camarón de la Isla
La facilidad de adaptación del flamenco a otras culturas es uno de los elementos que han favorecido su reconocimiento mundial. Desde mediados del siglo XX el devenir de este arte se ha fusionado con músicas populares provenientes del blues, jazz, swing, o de regiones como América Latina o el norte de África. El recién fallecido, guitarrista Paco de Lucía fue uno de los pioneros en este género al fusionar ritmos originarios del jazz y de América Latina. El guitarrista, natural de Algeciras, ha tenido una gran influencia en artistas flamencos contemporáneos. Sin embargo, han sido y son muchos los que abanderan la nueva época del flamenco. Camarón de la Isla, por ejemplo, creó junto a Paco de Lucía un nuevo estilo conjugando instrumentos considerados herejes por los puristas: baterías, sintetizadores, bajos o flautas.
El dúo sevillano Lole y Manuel ha creado el flamenco árabe. Los madrileños Ketama y la pareja Pata Negra (Sevilla) continúan esta línea añadiendo salsa y blues respectivamente. Mezclas de funky y pop como la del grupo Barbería del Sur, el flamenco-rap de Tomasito, el flamenco-rock de grupos como Triana o la renovación en forma y contenido llevada a cabo por, el recientemente fallecido, Enrique Morente (Granada) siguen trazando puentes culturales que ofrecen nuevas vías de interpretación. El flamenco evoluciona: como lo hicieron los que portaron esta semilla expresiva en la Andalucía de hace siglos. El flamenco está vivo: las formas contemporáneas de la fusión coexisten con las viejas formas que perduran en los festivales y tablaos. El flamenco es historia: se hereda, se aprende, se estudia, se siente y evoluciona.
- Paco de Lucía y Camarón de la Isla, Bulerías -
Sebastián Ruiz Cabrera
Fuente: archivo PDF




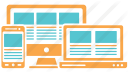
0 comentarios Google 0 Facebook